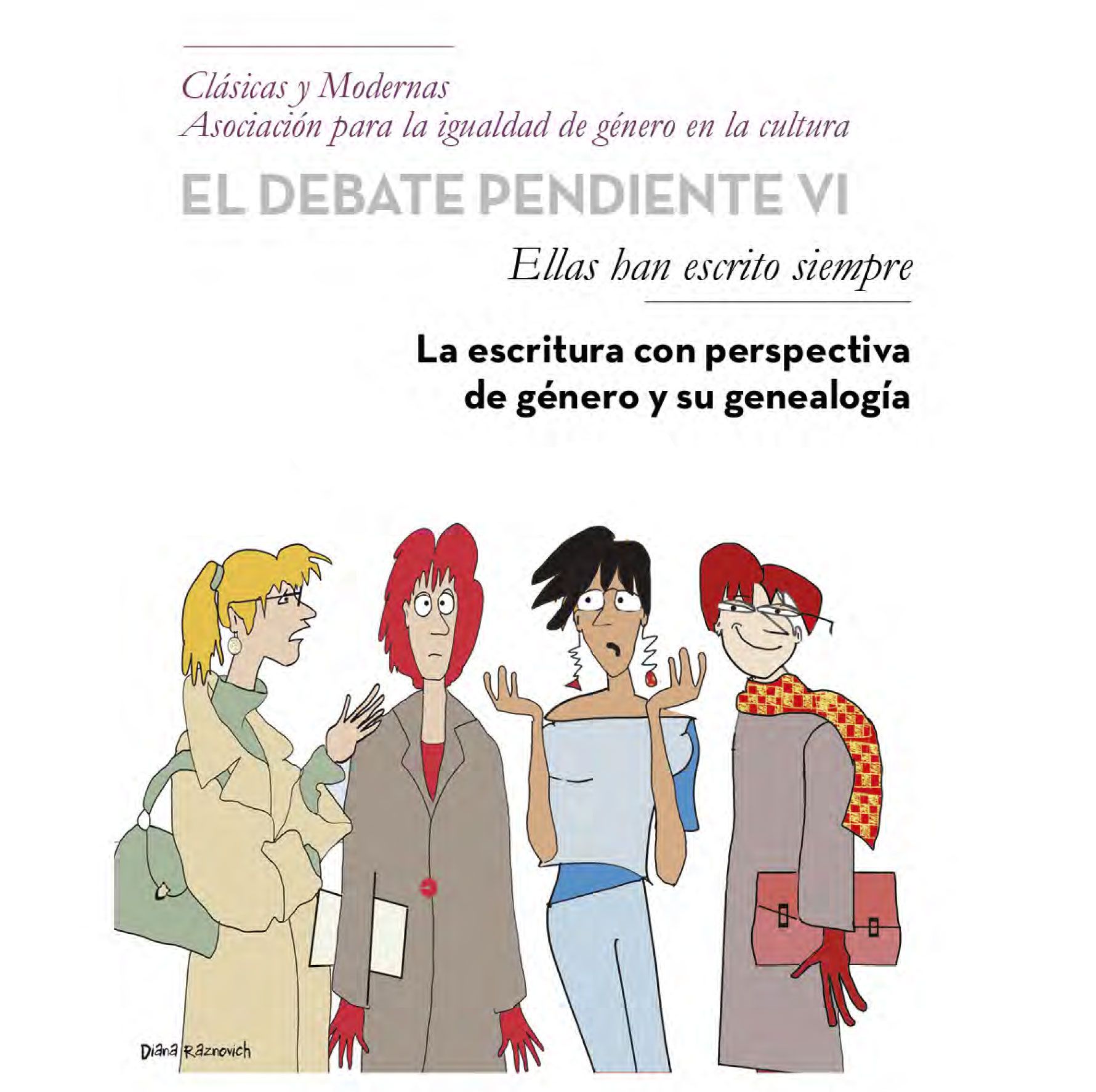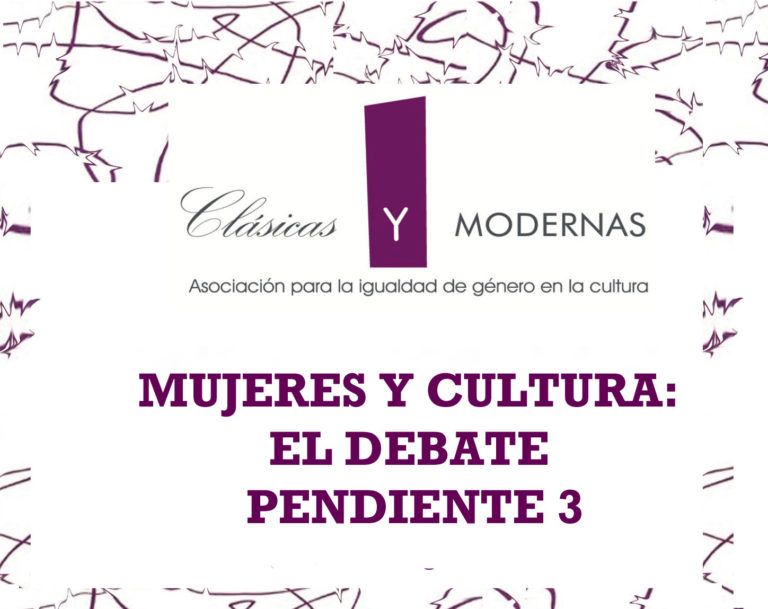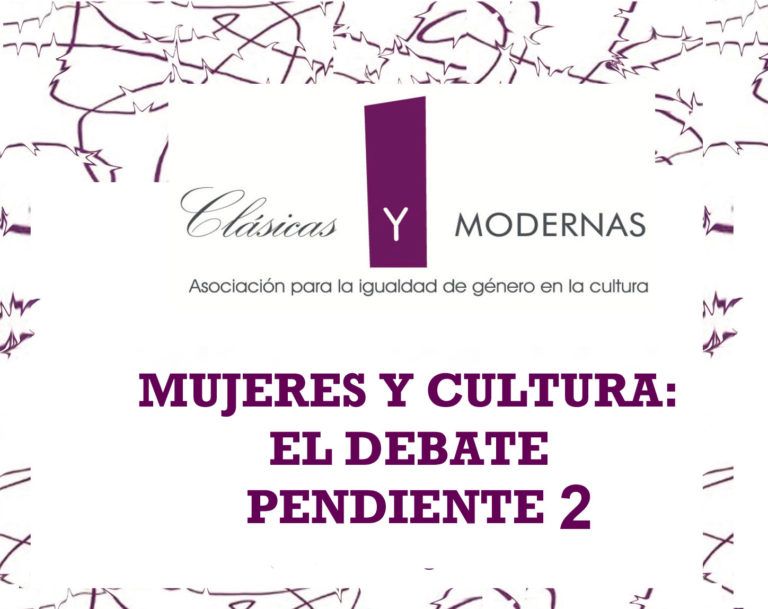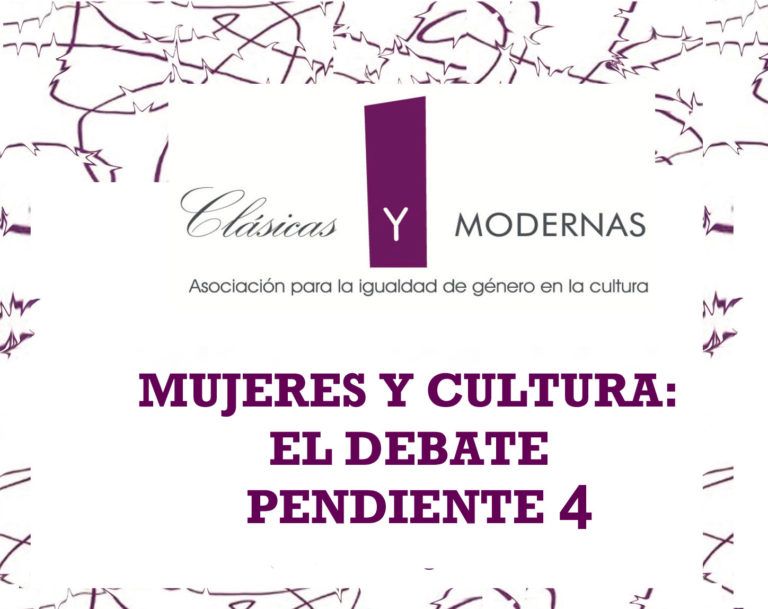El Debate Pendiente VI
El Debate Pendiente VI: la escritura con perspectiva de género y su genealogía es un éxito.
Las tres mesas redondas celebradas en distintas ciudades de la geografía española los días 11, 16 y 17 de noviembre contaron con especialistas de historia, filología (lingüística y literatura), sociología, psicología y psiquiatría, poetas, dramaturgas y mujeres implicadas en la gestión cultural y una gran aceptación de público, dándose debates muy interesantes.
El objetivo fundamental era la visibilización y el estudio de mujeres creadoras, en el ámbito de la escritura y del lenguaje (comprendidos ambos en su sentido más amplio), así como de sus producciones culturales, en diferentes contextos y en diferentes momentos de la Historia, hasta el actual, para comprender mejor la importancia de sus contribuciones y la necesidad de su reconocimiento y legitimación intelectual, cultural, social y política.
En cada una de las sesiones, este se ha dado de diferente manera y nos gustaría contarlo de forma más detallada.
Zaragoza: mulieres religiosae, traducciones incorrectas y genealogías incompletas.
En esta primera mesa redonda contábamos como ponentes con Mª del Carmen García Herrero, Mercedes Bengoechea y Margarita Borja.
La primera, doctora en Historia Medieval, comenzó explicando cómo la organización gremial afectó a las mujeres en cuanto a marginarlas y expulsarlas de las labores reglamentadas y cómo, aún así, las mujeres consiguen transgredir esta imposibilidad de hacer nada organizándose en las mulieres religiosae y otras formas radicales de religiosidad laica. En este sentido, la Dra. García Herrero explicó cómo el nombre genérico mulieres religiosae engloba a todas aquellas mujeres, generalmente solteras o viudas, pero también en algunos casos separadas de sus maridos, que escogieron una existencia en soledad o en compañía de otras, intentando ajustarse a los ideales evangélicos, entregándose a la práctica religiosa e interviniendo en el mundo de muy diversas maneras, pero con la finalidad de realizar un camino propio de crecimiento y para ayudar material y espiritualmente a otras personas. La mayoría de las mulieres religiosae vivieron sin sujetarse a ninguna regla concreta y optaron por un itinerario distinto a las dos grandes salidas que la sociedad bajomedieval, en general, ofrecía a la mayoría de las mujeres: el matrimonio o el convento o monasterio. Fueron conocidas como beatas, beguinas, freilas, hospitaleras, seroras, santeras, ermitañas, luminarias, devotas, mujeres de vida honesta, reclusas, emparedadas, beatas terciarias, servidoras de los pobres, etc.
La Dra. Mercedes Bengoechea abordó la problemática de la traducción cuando lo que hace es traducir obras escritas por mujeres, sobre todo si tienen que partir de significar lo femenino de formas diferentes. Puso muchos ejemplos, claros y comunicados de forma muy pedagógica para satisfacción del numeroso público asistente. También tuvo recuerdos y palabras de elogio para grandes traductoras feministas como Barbara Godard, canadiense, para quien la traducción feminista revela lo femenino escondido en el lenguaje y desplaza el discurso dominante a la hora de analizar el resultado producido, que puede ser ejemplificado en la traducción de los Poemas de Emily Dickinson (2012-2015), publicada en Madrid: Sabina, tres tomos y edición bilingüe, a cargo de Ana Mañeru Méndez y María-Milagros Rivera Garretas, frente a la versión que Ted Hugues recogió en A Choice of Emily Dickinson’s Verse. (Selected with an Introduction by Ted Hughes), London: Faber and faber, 1968. Siglo y medio después de su composición, Ana Mañeru Méndez y María Milagros Rivera Garretas, las dos mujeres que en este país personifican de una manera excepcional la traducción feminista, en términos de la Dra. Bengoechea, lograron acercar al público lector la obra de Emily Dickinson como nadie hasta el momento lo había hecho, “teniendo siempre en cuenta el sentido libre de la diferencia sexual”, en coherencia con la práctica que este pensamiento ha desarrollado en la escritura académica.
Por último, Margarita Borja trató el tema de las genealogías. “Ellas siempre escribieron” implica, en este caso, la existencia activa de mujeres que influyeron, se emplearon a fondo para sacar al país del atraso social, intervinieron en foros internacionales, determinaron cambios en las relaciones sociales y políticas, crearon espejos de ficción literaria y escénica, elaboraron pensamiento filosófico y crítico, destacaron en las artes plásticas, ofrecieron testimonios documentales en libros propios para que perdurara su visión y su versión de los hechos. Se profundizó en la participación activa y comprometida de numerosas mujeres en periódicos y revistas, en la vida social y política, entre las que se encontraron Emilia Pardo Bazán, María de Maeztu, María Zambrano, Maruja Mallo, Clara Campoamor Victoria Kent, Margarita Nelken, María Lejárraga, Pura Ucelay, María Laffite, Concha Méndez, Zenobia de Camprubí, María Teresa León, y tantas otras, solas o acompañadas, aquí, o exiliadas en Europa o en América, como consecuencia de la guerra (in)civil. Dada su experiencia en el ámbito de las artes escénicas y, en particular, del papel desempeñado por las mujeres en las mismas, Margarita Borja se adentró en experiencias desarrolladas en el continente americano, de las que es gran conocedora a partir del Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en el FIT de Cádiz: espectáculos que pivotan sobre tragedias individuales y colectivas en marcos de vida muy diversos. La poeta y dramaturga plantó el debate asimismo sobre la participación de las mujeres en la construcción del imaginario simbólico colectivo y sobre las condiciones para dicha participación a través de la Historia.
Tras sus ponencias, se abrió un interesante debate con las 90 personas que acudieron a la mesa redonda.
Oviedo: canon literario, creatividad subjetiva y autobiografía.
Para esta mesa redonda las ponentes fueron Amelia Valcárcel, Marifé Santiago Bolaños y Laura Freixas.
La Dra. Amelia Valcárcel explicó que siempre ha habido escritoras que han publicado con gran éxito a lo largo de la Historia, y, sin embargo, han decaído sistemáticamente y han tenido poder en vida, sin entrar en el canon literario. La reflexión parte de que hay autores que desde el principio han figurado en él de forma incuestionable, como Flaubert, al tiempo que otros muchos otros nombres que entran y salen del mismo en diferentes épocas y contextos. El masculinismo del canon tienen la suficiente fuerza como para imponer (y traslucir) y legitimar una manera de ver el mundo más masculina que femenina, que le está vedada a las mujeres, y que es considerada marchamo de calidad: una manera cruel, apesadumbrada, pesimista, una estética de la crueldad. Las raras mujeres que entran en el canon son las que comparten esa estética, las muy agresivas, dentro de una estética romántica (y el modelo romántico de mujer es hiperfemenino, como en el teatro de Schiller). La Ilustración, en cambio, permitía una conversación común, con mayor participación femenina. En cuanto a la creatividad muy pocas mujeres llegan a la cima, precisamente porque la mujer no pertenece al canon, y por ello entiende que la presencia de las mujeres en el arte es un NO. Por eso la introducción de las mujeres en las élites del poder tiene una resistencia titánica. A modo de metáfora, el mundo de la cultura, comparado con un castillo, convierte en tarea muy difícil el que las mujeres puedan llegar a la habitación principal. Existen unas excepciones y se les admite como excepciones. En un cuerpo colegiado, de honor, de influencia, las mujeres jóvenes son en ocasiones cooptadas como de una forma extraordinaria que hace que se sientan excepciones, no excepcionales, pero ellas no serán la puerta de nadie. En este sentido, Valcárcel aseveró que «el inmovilismo del canon existe y tiene que ver con la manera (que tienen los hombres) de ver la vida de una manera apesadumbrada y negativa”. Y como las mujeres, según la filósofa, «tienen que ser como generales y exitosas, no pueden ser negativas nunca», no tienen cabida en el canon.
Por su parte, la Dra. Marifé Santiago Bolaños, desde el territorio de la Filosofía, hizo especial hincapié en los procesos creativos y sus consiguientes creaciones, que exceden el discurso de la razón –tradicional- sola, y propuso una reflexión particular y conjunta sobre la desigualdad. Partió de conceptos como la paz y el respeto, tradicionalmente atribuidas a lo femenino, desde la reflexión de Victoria Camps, para abordar tres propuestas diversas que toman la igualdad entre los hombres y las mujeres como meta que, antes, ha de ser camino: Celia Amorós, Amelia Valcárcel y la ya mencionada Victoria Camps. Se estableció la necesidad de contar con un territorio de definiciones y, fundamentalmente, de actitudes que incorporan una perspectiva de género a todo aquello que pretenda formar parte de lo común. Paz y respeto, normalizar la diversidad, que no se cree norma desde una mirada unilateral, clasificadora y excluyente. El debate se orientó hacia la creación de un nuevo territorio de lo común desde el diálogo entre distintas subjetividades y abordar la escritura de la subjetividad propia, desde el caso ejemplo-radical de las escritoras místicas (Eloísa, Hildegarda de Bingen, Teresa de Cepeda, Edith Stein o Simone Weil, entre otras), leídas desde el diálogo de la teóloga contemporánea Luisa Muraro como disidentes de lo que se impone a su subjetividad como objetivo, y objetivas en la defensa de una subjetividad que explicita un anhelo.
Finalmente, Laura Freixas disertó sobre si las escritoras tienen o no una posible inclinación por lo autobiográfico o autorreferencial. Para ilustrar esa tendencia, ofreció se refirió a varias citas de comentarios sobre la escritura de Ángela Vallvey, Clara Usón y Marianne Fredriksson, por parte de diferentes críticos que consideran el “intimismo e introspección” como defectos, que piensan que en la narrativa femenina es demasiado abundante, que la “búsqueda de la identidad de la mujer” es deshonrosa, y que las novelas femeninas al uso comportan sistemáticamente estereotipos y clichés. Laura Freixas explicó que había seleccionado tales ejemplos para hacer ver cómo, siempre que se habla de lo femenino, se mezclan juicios de hecho, por ejemplo sobre si la narrativa escrita por mujeres es más o menos autobiográficas con juicios de valor (negativos). Para analizar si es la literatura escrita por mujeres más autobiográfica que la escrita por hombres, Freixas se basó en cuatro grandes y representativas novelas españolas escritas por hombres en el período 1940-1980, en las que el protagonista es o mujer, o colectivo, o un hombre cuya biografía y circunstancias son muy distintas de las del autor: La familia de Pascual Duarte (Camilo José Cela, 1942), El Jarama (Rafael Sánchez Ferlosio, 1955), Cinco horas con Mario (Miguel Delibes, 1966) y La verdad sobre el caso Savolta (Eduardo Mendoza, 1975). Como contraposición, se refirió a otras cuatro novelas, igualmente emblemáticas, del mismo país y época, pero escritas por mujeres: Nada (Carmen Laforet, 1944), Entre visillos (Carmen M. Gaite, 1957), Primera memoria (Ana María Matute, 1959) y El mismo mar… (Esther Tusquets, 1978), donde la protagonista es femenina y su biografía y circunstancias muy similares a las de la autora. Durante el debate, Laura Freixas expuso el ejemplo de los principales hitos de la literatura afroamericana, de mediados del siglo XIX a finales del XX: Relato de la vida de Frederick Douglass, esclavo americano (1845), Incidentes en la vida de una esclava (1861) de Linda Brent, Hijo nativo (1940) y Chico negro (1945) de Richard Wright, El hombre invisible (1952) de Ralph Ellison, Ve y dilo en la montaña (1953) de James Baldwin, El color púrpura (1983) de Alice Walker y Beloved (1988) de Toni Morrison. En lo que al carácter autobiográfico respecta, las similitudes entre dos tradiciones literarias tan alejadas como la de mujeres españolas del siglo XX y afroamericanos de ambos sexos en los siglos XIX y XX, nos hacen preguntarnos qué pueden tener en común escritora y escritores tan diferentes. Y la respuesta, en opinión de Freixas, fue que unas y otros pertenecen a grupos socialmente subalternos. En este sentido, la diferencia no sería la que tiene lugar entre hombres y mujeres o negros y blancos, sino entre identidades dominantes e identidades subalternas. Como conclusión, la tendencia a la autobiografía sería una característica de los grupos subalternos, en la medida en que necesitan buscar su propia identidad, desde su propia definición. Para los grupos subalternos, la autobiografía es una necesidad, no tanto como una andadura singular, sino como una necesidad colectiva, y ello tiene unas consecuencias indiscutibles a la hora de revisar y estudiar las estrategias de determinación y reconocimiento del canon literario y de la historia de las genealogías en el ámbito de la escritura.
De nuevo, el debate con las 50 personas que acudieron a esta mesa redonda fue muy enriquecedor.
Murcia: la escritura masculina versus escritura femenina, desde la perspectiva literaria, artística y psicoanalítica.
Las ponentes de esta mesa fueron Alicia Redondo Goicoechea y Lola López Mondejar.
La Dra. Alicia Redondo Goicoechea es especialista en literatura femenina, tal y como ella la define: en primer lugar, la escrita por mujeres, “pero quizá no toda y no sólo”. Desde su perspectiva, podríamos hablar de una literatura femenina en las tres instancias comunicativas: emisora, mensaje y receptora. Tal y como ha expuesto en sus estudios al respecto, la Dra. Redondo reivindicó que las obras literarias, tanto en la forma como en el contenido, tienen marcas de origen sexual, como otras de raza, ideología, clase social, retórica y tantas otras más, si bien tales diferencias, incluidas las originadas por el sexo de su autor/a, también se dan en grados y son mucho más importante o están mucho más presentes en unas obras que en otras. Sostuvo que una de las actividades que ha recuperado validez con el feminismo es la de defender la existencia de sexo en todas las obras hechas por el ser humano, pero sin olvidar considerarlas en toda su complejidad y con todos sus matices. También desde el punto de vista de la recepción. Recordó que gran parte de la literatura escrita por mujeres posee marcas diferenciadoras suficientes para que los hombres lectores las perciban claramente, pero resuelven el problema de la diferencia diciendo que son mala literatura. La Dra. Redondo afirmó, en este sentido, que la crítica masculina del siglo XXI debe de hacer un esfuerzo para ampliar el canon literario. Siguiendo la clasificación de Elaine Showalter, la Dra. Redondo planteó, después del de literatura femenina, el concepto de literatura feminista, que definió como la que se declara en rebeldía y polemiza (aunque en la literatura anglosajona ya se ha entrado en una fase posfeminista a partir de la década de los ochenta), y, por último, la categoría de literatura de mujer, aquella que se concentra en el auto descubrimiento. Desde esta perspectiva, explicó que a las categorías de feminista y de mujer se le puede añadir el matiz de polifónicas cuando se muestran capaces de asumir varios puntos de vista, y alguna de las diversas perspectivas de las otras diferencias sociales importantes, como son las de clase, raza, religiones, lenguas y culturas diferentes a la dominante. Según esta especialista, una teoría feminista polifónica hace posible pensar la producción de las mujeres en sí misma y desde sus múltiples perspectivas, al margen de la dicotomía hombre-mujer (análisis que sería siempre posterior), lo cual facilita los análisis descriptivos frente a los comparativos, que es el método que sostiene mayoritariamente los estudios de género (gender studies) aunque estos también hayan dado y puedan dar, a su vez, muy buenos frutos.
La especialista Lola López Mondéjar realizó un recorrido esclarecedor sobre varios aspectos teóricos y metodológicos necesarios para el desarrollo del debate: además de centrarse en distintas definiciones acerca de la denominada “literatura femenina”, diferencias en la recepción de obras de mujeres y de varones, discurso de las mujeres versus discurso de los hombres, existencia o no de diferencias en la selección de los temas utilizados… López Mondéjar argumentó que la crítica literaria feminista muestra la dificultad de encontrar marcadores de género en un texto y la frecuencia de uso de determinadas características en escritoras y escritores como marca diferencial queda sujeta a la misma dificultad de consenso. Así las cosas, planteó que cabría preguntarse cuál es el interruptor binario de un texto literario, si existe el gen maestro, con el que polemiza la teórica Judith Butler, que marca la diferencia de género en la escritura, o si estamos creando la diferencia, la oposición entre una literatura y otra. Estas reflexiones conciernen directamente al canon, concepto fundamental de partida en la estructuración de las diferentes sesiones celebradas, cuya vinculación con el poder resulta incuestionable. En el marco de la sesión, se planteó el análisis asimismo de los mecanismos del poder a los que serviría magnificar y radicalizar en la actualidad tal supuesta diferencia hoy. La tesis sostenida por López Mondéjar debe ser planteada como un problema de la cultura, de las mujeres silenciadas en la historia de la literatura dominada por un canon occidental, blanco, burgués y exclusivamente masculino, que quiere hacerse pasar por universal, relegando a subcultura literaria las producciones de las escritoras.
De nuevo, se abrió el debate a las 50 personas asistentes a la mesa redonda.