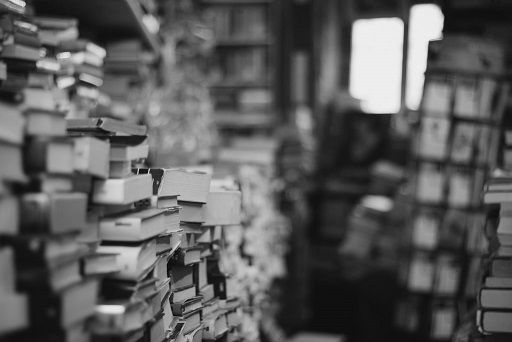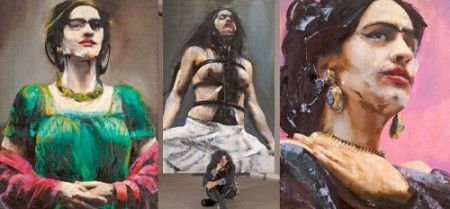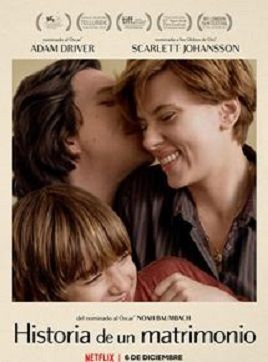Queridas amigas, escritoras en el siglo XXI
Artículo original escrito en valenciano y publicado en Saó
Seguro que estáis de acuerdo conmigo que si tenemos que explicar por qué escribimos es mejor no elaborar teorías sino usar las palabras de Montserrat Roig, «escribir es ir tirando y un privilegio y un placer, y si queréis venganza. ¡Oh milagro!». [2] Y mirando cómo hemos llegado aquí, el milagro es casi una opción forzada. Porque, a pesar de que las mujeres hemos escrito desde siempre – ¿conocéis a Enheduana, la poeta acadia? – y que la nómina de autoras en la literatura catalana [3] es muy jugosa y consistente, los obstáculos nos han acompañado desde el principio. Y en esto estamos, todavía.
Somos las hojas nuevas alimentadas por la savia vieja, como nos enseñó Maria Mercè Marçal, pero tenemos problemas con la tierra donde hemos de echar raíces. Porque las estructuras patriarcales adentradas en la cultura tejen la «brecha simbólica» con que nos envolvemos. En cambio, hablamos poco porque parece que, de desigualdad, no se puede hablar allá donde fluye la inspiración, el ritmo, la metáfora, la reflexión mordaz o la voz narrativa. Pero nosotros sabemos cómo tenemos que batallar cada día por resquebrajar las cuotas masculinas, de presencia contundente y férreo inmovilismo, en el mundo de las letras: creación, edición, continuidad, promoción y crítica. ¡Y celebraciones!
Se impone conocer y reconocer a las «madres literarias» y leerlas o releerlas, pero tiene que haber ediciones a nuestro alcance, como la colección «Nuestras clásicas» de Ediciones La Sal, allá por los años ochenta: Villena, Monserdà, Vernet, Requesens… Se impone la estadística para distinguir la realidad del prejuicio y del espejismo. Se impone la política cultural con visión de género, la que está escrita en la Ley de Igualdad y los Pactos contra la Violencia de Género, porque la invisibilización es violencia estructural. Se impone la vindicación, repetir con Amelia Valcárcel que el que queremos las escritoras es la mitad de todo.
Estimadas amigas: se impone cambiar el paradigma y la visión sobre nuestras obras, que es general y no específica, que es diversa y múltiple. Maria Àngels Cabré, escritora, crítica literaria y directora del Observatorio Cultural de Género, [4] hace tiempo que nos avisó que los hombres no leen autoras, «mientras nosotras leemos escritores y escritoras, demostrando que no somos súbditas obedientes del patriarcado, como ellos, y claramente que somos mejor lectoras».
Es tiempo de romper la cuota masculina en la cultura, la única que existe, en la publicación de libros, en la difusión de la obra, en la ocupación de espacios de influencia, en las mesas redondas, en la crítica literaria o en las instituciones. Una cuota de publicación en masculino para todo el Estado español, que según Laura Freixas se apodera de un 75-80% de los libros publicados; una cuota de presencia pública en la prensa del 90% del espacio dedicado a la promoción de obras de autoría masculina. Es la cuota de un 68% de escritores asociados a la Asociación de Escritores en Lengua Catalana (AELC). [5] Es la cuota que en los currículums escolares [6] se expande hasta una presencia masculina del 92,4% en los contenidos de la Educación Secundaria Obligatoria. Sin casi espacio para las mujeres y sus saberes. Y se convierte en una presencia de un 96% [7] de autores para la asignatura de valenciano.
En 2018, Verónica Cantó, secretaria de la Academia Valenciana de la Lengua, hizo un repaso a dieciocho premios literarios del ámbito valenciano otorgados del 2000 al 2017: en el reparto, 126 hombres habían obtenido algún premio, un 83% de cuota masculina; en literatura infantil 71% de autores; en poesía un 82%: en teatro un 96% y en ensayo un 92%. Y para citar otro ejemplo, en el 3º Informe del Observatorio Cultural del Género, con la colaboración de la AELC y de la Institución de Letras Catalanas (periodo del 2000 al 2014) encontramos las cifras del techo de vidrio, de la cuota masculina: un 82% para el Premio de Narrativa Blai Bellver; un 77% para el Premio de la Crítica de los Escritores Valencianos; un 80% para el Premio de Poesía Ausiàs March de Gandia; un 85% para el Premio de Poesía Maria-Mercè Marçal, el premio Trasto de Narrativa y para el Premio de Narrativa Joanot Martorell de Gandia. Y lo completa con un último dato: un 91% de cuota masculina para el Premio Documenta, que premia obra inédita de menores de 35 años. ¡Pero todavía nos queda el pataleo!
Con la consulta de catálogos editoriales tampoco descubrimos un panorama mucho más igualitario. Montserrat Lunati ofrecía en el año 2000 datos de las editoriales más importantes que editan en catalán: Cuadernos Crema, un 90% de autores; Ediciones 62 o Ampurias un 85% de autores; Selecta un 90% de autores; Columna un 86% de autores. Para completar, algunas muestras del 2019: Sembra Llibres, un 78% de autores; Bromera Poesía un 83% de autores. Y para contrastar, Vínculo Editorial con solo un 25% de autoría en masculino, ¿una excepción que confirma la regla?
Con los reconocimientos tampoco conseguimos el que nos merecemos. Las celebraciones de la AVL, que serán siete en 2020, solo han celebrado dos Escritoras del Año. Y la celebración de sor Isabel de Villena fue muy escasa y poco popular si la comparamos con la de San Vicente. ¿Cosa de los milagros? Y por lo que respecta a premios y premiadas, el premio de Honor de las Letras Catalanas, que concede desde el año 1969 Òmnium Cultural, consigue un 90% de autores premiados, como el premio Cervantes. Y el premio de las Letras Valencianas, otorgado desde 1982, se lo quedan los hombres en un 92%.
Se impone combatir la visión patriarcal presente en la historia de la literatura catalana que, según Marta Pessarrodona, cuenta una historia de padres a hijos. Aquella visión que le retiró en 1898 el premio a Caterina Albert por La infanticida, pero sigue sin editar ni representar la obra en un teatro, porque el estigma continúa intacto. La visión patriarcal que provocó que Narciso Oller se negara a leer Dolors Monserdà, a pesar de que se arrepintió. La misma visión que deja que la obra de autoras como Carme Karr sigan siendo desconocidas. Aquella que obliga a Carme Riera a dolerse porque a las presentaciones de sus novelas continúan yendo mayoritariamente mujeres. Y que irrita Isabel-Clara Simó: «Mis libros, la mayoría a veces, han sido recibidos como un producto solo para mujeres, y yo tratada con condescendencia». Ellas en los márgenes de la literatura en mayúscula, casi desaparecidas. Cómo en las antologías,[8] con datos contundentes de entre un 92% a un 100% de ocupación masculina del territorio literario.
Os imagino interesadas en reclamar que abandonen el purgatorio académico las obras de nuestras madres literarias, Duoda y su Liber manualis; Garsenda de Provenza y las trobairitz; Hind y las poetas andalusís; el Planh anónimo y la Reina de Mallorques; las versadores anónimas y la joglaressa Isabel de San Jorge; las cartas de las reinas Violando de Bar, Maria de Luna o Maria de Castilla, y las cartas entre madres e hijas, las de Hipòlita Roís de Liori y Estefania de Requesens. Interesadas a conocer el rastro perdido de aquella Isabel de Villamartín que el 1859 gana los Juegos Florales con un poema dedicado a su antepasada, la mítica Clemencia Isaura, mítica y escondida. Expectantes con las más de 453 escritoras valencianas, desde sor Isabel de Villena hasta la actualidad, con una continuidad cronológica desde el siglo XI-XII hasta el siglo XX que listamos, con Manola Roig, para la exposición «Nosotras, las escritoras. Valencianas en el tiempo» para la Fundación HOJA.
Constatamos las dificultades vencidas, la voluntad de escribir, la fuerza de la pluma, la invisibilidad de su legado, el desprecio a sus obras, el fácil olvido y la adjudicación de un papel secundario en la cultura. Pero también la fuerza de su determinación, la belleza de sus palabras, la sororidad de sus relaciones, la amistad y el apoyo, el reconocimiento de la amiga, a la compañera, a la maestra, la modernidad de las propuestas, la rotura de modelos y tradiciones, la originalidad en la forma y el establecimiento de un camino. Entre Beatriu Civera y Maria Ibars, entre Maria Aurèlia Capmany y Montserrat Roig, entre Sofia Salvador y Maria Ibars, entre Carmelina Sánchez-Cutillas y sor Isabel de Villena, entre Maria Mercè Marçal y sor Isabel de Villena, entre Carme Riera y Montserrat Roig, entre Caterina Albert y Carme Karr, entre Dolors Monserdà y Josepa Massanés, entre Anna Murià y Mercè Rodoreda, entre Salvà y Emília Alcornocal. Y los silencios de Simona Gay, Anna Maria Saavedra o Maria Beneyto.
Ya hemos llegado al 2000, el futuro imaginado por la Salvà; todas no somos doncellas: somos viudas y casadas, divorciadas y solteras, heterosexuales, bisexuales, lesbianas y de sexo fluido. Hemos seguido el rastro de su poema, envenenadas de palabras, como el cactus de la mallorquina «reptil monstruoso de piel dormida», lanzadas a una pared seca pero enconadas «encima las piedras duras, / hurgando por las vetas y juntas». Hemos venido para quedarnos, porque, como dice Maria Àngels Cabré, la propuesta para el siglo XXI pasa «por la inclusión definitiva de la mujer en la cultura, en la literatura y la construcción de un mundo plenamente compartido».